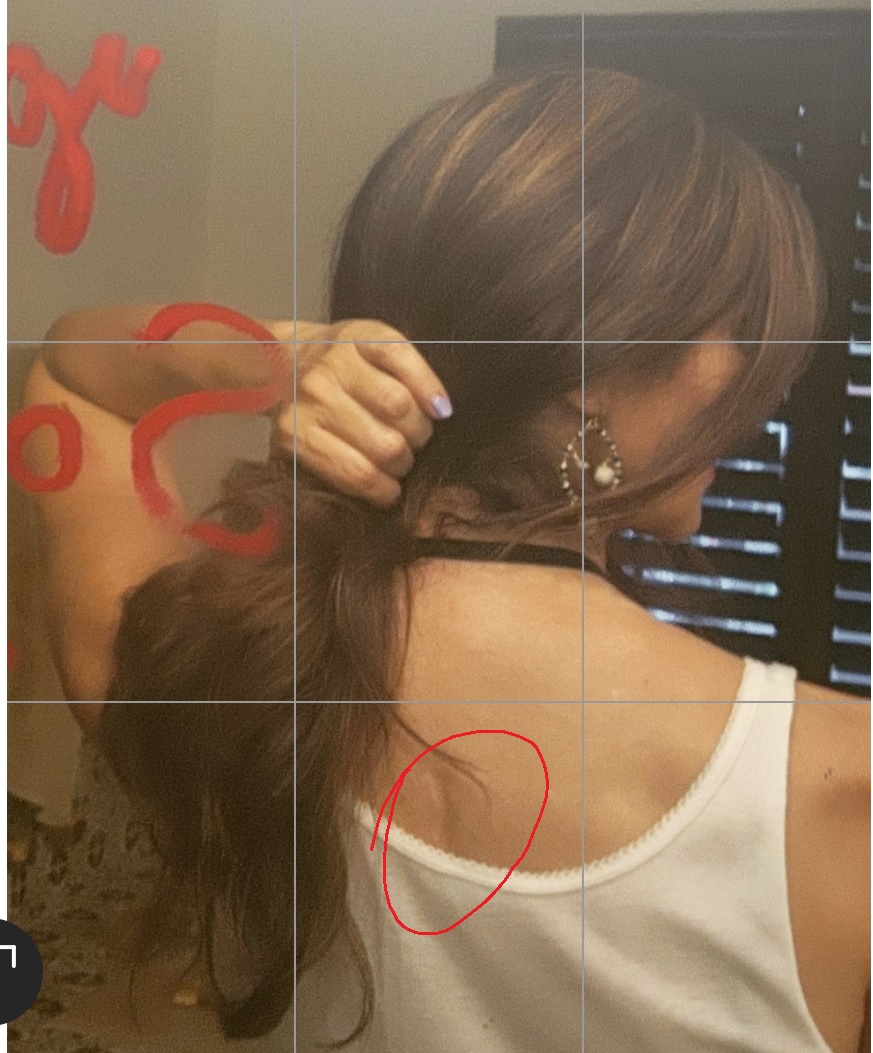Hace unos días regresamos de unas minivacaciones en la bellísima ciudad de México. El evento principal fue una reunión de la familia de mi mamá, la cual estuvo muy padre (como todas las anteriores) y me dio la oportunidad de disfrutar de grandes pláticas con algunas de mis queridas primas. Mis hijos andaban encantados analizando el gigantesco árbol genealógico que las organizadoras habían pegado en la pared y yo los observaba fascinada de que mostraran interés.
El día anterior habíamos ido mi esposo, mis hijos y yo a Xochimilco y luego a comer/cenar a Coyoacán con unos amigos de mi marido y sus esposas. Buenísima onda los cuatro, y en especial el Yayo y Claudia, pues son de esas personas que te hacen sentir especial, mostrando un genuino interés por nosotros (no digo que la otra pareja no sea así, solo que no platicamos tanto con ellos pues llegaron más tarde). En el camino de regreso al hotel se armó un zafarrancho entre nuestros hijos, ya que Catalina rasguñó sin querer a Ricardo al extender la mano para pedirle que cerrara la ventana. Dignos hijos míos, con la mecha muy corta, dieron tremendo espectáculo frente al matrimonio que amablemente se había ofrecido a llevarnos. Sin entender que la ropa sucia se lava en casa, ni que ese no era ni el momento ni el lugar para gritonearse y decirse grosería y media, se agarraron como verduleras frente a Claudia y el Yayo. ¡Qué vergüenza, neta!
Al llegar al hotel, mi esposo se quedó fumando afuera y yo subí con los lepes… ¡histérica, igual que ellos! Molesta por el pancho que habían hecho, y porque Ricardo a fuerza quería que la hiciera de referee, me puse tan enojada que le dije que no quería hablar del asunto en ese momento, lo cual le valió madre y siguió despotricando. Entonces le anuncié que mientras siguiera con eso, no le iba a hablar. Gracias a los talleres de Haydeé Carrasco, sé que ignorar a alguien es una gran crueldad, pero por eso le dije que lo iba a hacer. Obviamente no le pareció, y me reclamó. Contesté que no me quedaba otro remedio, ya que él estaba ahuevado en discutir y yo no quería hacerlo. Salió hecho una furia y regresó con mi marido como una hora más tarde cuando nosotras ya estábamos dormidas.
Al día siguiente, más tranquilo, me dijo que había platicado con su papá y que quería que habláramos del tema, de manera civilizada. Así lo hicimos más tarde y me sorprendió la madurez con la que ambos (mis hijos) dialogaron… hasta que ocurrió otro incidente en la habitación.
Si bien ni Catalina ni yo pensábamos igual que Ricardo, esta vez nadie se alteró ni gritó y horas más tarde (¿o al día siguiente?), él sacó a relucir el tema.
Bueno, a lo mejor me están faltando detalles, pero lo que quiero contar es que hubo acuerdos y que vi una gran transformación en mis hijos. Los siguientes días los pasamos muuuuy a gusto, y creo que fue una experiencia muy enriquecedora. ¡Ese ‘team-building´ nos salió muy bien!
¿Qué más nos gustó aparte del juguito verde con piña que nos recetábamos todos los días? Sin lugar a duda, la tranquilidad con la que anduvimos y con la que vimos a toda la gente por allá. Me llamó la atención que todo mundo traía los vidrios abiertos, y cuando le hice notar ese detalle a un conductor de Uber, contestó que los asaltos en un semáforo o en un embotellamiento eran un mito de provincia, y que gracias a que en muchos lados ya había cámaras en la calle, los cacos habían tenido que calmar sus ímpetus ladronescos.
¡Me sentí a mis anchas en la tierra de mi chilango padre! Y por primera ocasión viví y comprendí lo que una amiga nos explicó una vez que se le ocurrió hacer popó en casa ajena. Verán, estábamos a punto de empezar una meditación, pidió el baño a la dueña de la casa. Yo creo que no tardó ni cinco minutos en salir, y cuando lo hizo, comentó algo sobre el excusado, no recuerdo qué, pero todas dedujimos que no había sido precisamente pipí lo que había ido a depositar. Y sí, efectivamente teníamos razón. La nada penosa de mi amiga había ido, como se dice vulgarmente, a churretear al baño que estaba pegado a donde nos encontrábamos, ¡jajaja! Cuando vio las caras de what de todas nosotras, nos contó – tan tranquila – que ella antes se tapaba cada vez que salía de viaje, ya que solo podía poposear en su casa, hasta que un día tuvo una revelación: se dio cuenta de que el mundo entero era su hogar, y su problema se resolvió.
¡Así me pasó en el DF! ¡Me sentía parte de esa ciudad! Confieso que, en una, dos, y hasta tres ocasiones recordé que me encontraba en zona de temblores, pero en ningún momento dejé que el miedo se apoderara de mí. Decidí mejor conectarme con esa tierra y con su gente, hermanarme realmente, y me sentí muy afortunada de poder regalar a mi espíritu la belleza de los majestuosos árboles, el buenos días/buen provecho que a diestra y siniestra se obsequiaba todo el mundo, la modernidad de unos edificios, el abolengo de otros, el imaginar a mis papás y a muchos de mis ancestros caminando por esas calles (por ejemplo, a mi tía Manola cuando entró a la Casa de Bolsa siendo la primera mujer en trabajar ahí, o a mi abuelo Nicasio cuando, cabalgando con Francisco I Madero, lo alertó sobre las intenciones de Félix Díaz), el toque de nostalgia del organillero, el mariachi alegrando nuestra comida en Coyoacán, el cariño de mis primas, los abrazos de mis compadres… ¡Uf! ¿le sigo?